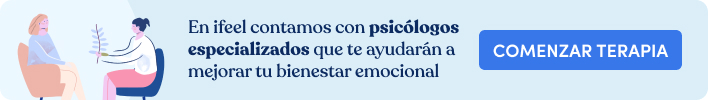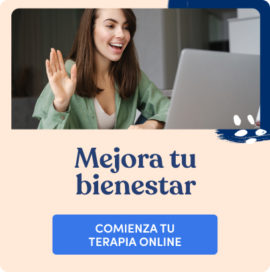La “realidad” como estímulo tiene un poder que la ficción no tiene. Probablemente por eso, más allá de que la realidad siempre supere a la ficción, es esta especie de luz hipnótica lo que permite que los realities hayan proliferado en nuestras televisiones desde hace ya bastantes años, y con relativa buena salud, por cierto.
La realidad, incluyendo la realidad procesada que vemos a través de nuestras pantallas, también tiene sus propios ritmos, sus propios códigos y sus propios formatos. Uno de los componentes nucleares de ese tipo de realidad es que los programas a los que da lugar juegan con una versión de la realidad que a los espectadores les resulta suficiente como tal. Eso que vemos en ellos y que llamamos “realidad” -por llamarlo de alguna manera que permita distinguirlo de la ficción pura y dura- se alimenta de una espontaneidad encapsulada, una especie de sucedáneo de la realidad, pasteurizada y servida en la sutil -a veces inexistente- frontera entre esa misma realidad y la dureza pura de la ficción.
Porque, ¿cuánta realidad resta a la realidad la presencia de un guion, de una cámara, de un reportero, de unas retransmisiones comentadas? ¿Cuáles son, por tanto, los límites factibles de un guion, más allá de los cuales la vida se abre camino como en la floreciente isla de Parque Jurásico? Y, sobre todo, ¿por qué el formato reality es capaz de sobreponerse siempre a sus propias controversias, vencer las barreras de las fobias y germinar de una manera u otra sin que se adivine su desgaste definitivo a corto plazo?

Son preguntas que se inscriben más en la metafísica de la telerrealidad que en la reflexión adormilada del espectador medio de este tipo de programas. No en vano, en la mayoría de ocasiones, el secreto de su éxito reside en su capacidad narcótica: los realities están ahí para satisfacer nuestra necesidad de no pensar, de no preguntarnos, de distraernos de una manera banal, sin exigencias, sin pretensiones, dejando entretenida nuestra culpabilidad de humanistas ilustrados pero exhaustos y convirtiéndonos en reivindicadores de nuestro derecho a consumir un producto que, a veces, requiere más de una carambola para encajarlo en los mullidos almohadones del amor propio.
Observación (no) participante
Lo que hace años se conocía como reality shows y que ahora, merced a la siempre necesaria economía de letras, conocemos comúnmente como realities a palo seco, no son un producto monolítico. A partir de un mismo ADN, este formato televisivo ha dado lugar a diferentes etnias y, de ahí, ha logrado adaptarse a la climatología de diferentes territorios, entiéndase, de espectadores.
Así pues, aunque el ADN de un reality suele señalar que el objetivo es convivir y resistir hasta-el-último-hombre-en-pie, existen los que van desde la mera convivencia/recocimiento en una casa hasta aquellos cuyo hilo conductor es una competición más elaborada: ganar un concurso musical imitando, versionando o destrozando, llegar desde Sebastopol hasta Pekín saltando de oca en oca, sobrevivir a los tormentos de una isla “desierta” sin quedar fagocitados por el manglar o resistir la siempre afilada tentación de ser infiel a la pareja delante de ese magma impreciso que solemos llamar “toda España”.

En el principio estaba el programa en sí y los pequeños hijitos que le salían: el debate semanal, el resumen diario, la sección monográfica en el programa de la mañana. Era un grado de participación propio de tiempos televisivos clásicos: yo-ver-tele, yo-comentar-solo-con-el de al lado. En la actualidad los hijitos del cactus no solo se han multiplicado con un grado de sofisticación que hace veinte años no hubiéramos podido imaginar, sino que han hecho que la conversación mute, yendo de la televisión a la charla analógica y de esta, a su vez, de regreso a lo digital: ahora las redes sociales dominan la tierra y los realities son el chopped del que se alimenta la plaza pública.
La fascinación de despiezar
Parece innegable que parte del encanto de este tipo de programas reside en una mirada a medio camino entre lo zoológico y lo balneario. Con esos ojos vemos a nuestros hermanos de especie con el comodín de dejar de considerarlos nuestros hermanos de especie siempre que su reflejo nos resulte insoportable. Nos agrada ver a esas criaturas devorándose entre sí o chapoteando en todo tipo de ciénagas porque eso nos permite no pensar en nuestra propia ciénaga o arrullarnos con el recuerdo de que lo nuestro es una laguna cristalina.
Me parecen la fórmula de entretenimiento perfecta cuando necesitas un masaje cerebralEste parece ser uno de los análisis más compartidos cuando se le pregunta a la gente por qué diablos la gente ve estos programas: porque permiten observar y criticar en otros lo que nos ocurre a nosotros, sin implicación, sin sentirnos identificados con ellos. Podemos observarlos con piedad o con horror pero siempre respetando el principio básico del funcionamiento tribal: hay un ellos y hay un nosotros… y el nosotros siempre es mejor que el ellos.
Este espectáculo social apoyado en la ceremonia del desollamiento o, en el caso de los aficionados más generosos, en la capacidad para captar los retorcidos caminos de lo heroico, solo está exento de cierta culpabilidad en aquellos hooligans del reality con mayor pedigrí. De ellos para abajo está el grupo de quienes los siguen porque les distrae, les evade, les despresuriza, pero no les exime de la incómoda sensación de ser simple, de ser masa.
Hay en el espectador de realities como una especie de división interna, un no sé qué de sentirse atraído por algo que su moral le indica que no debería ni siquiera gustarle, mucho menos abandonarse a ello con fruición. Es interesante comprobar cómo los realities nos resultan confrontadores porque nos sitúan ante nuestras propias contradicciones no solo como espectadores (es decir, como consumidores) sino sobre todo como personas, que es donde más nos duele. Nos indican que hay cosas que nos gustan pero que creemos que no deberían gustarnos. En otros casos, nos recuerdan que algunas de las cosas que aborrecemos son idolatradas por nuestros semejantes, no por gente lejana y anónima que habita otro planeta, sino por la gente que nos rodea. Pero dejemos de hablar en el vacío y demos la palabra al pueblo.
“Estos programas me gustan porque me ayudan a desconectar del ritmo del día a día”, afirma, sin más complicaciones, Laura (27). “No oculto que los veo pero -añade con una sonrisa destinada a quitarle hierro al asunto- tampoco me siento orgullosa de ello”. Más allá de complejos y placeres culpables, hay quienes reivindican abiertamente su afición a las diversas texturas del granhermanismo. “Me parecen la fórmula de entretenimiento perfecta para cuando necesitas un masaje cerebral que te abstraiga de los asuntos del día a día”, comenta Gonzalo (38), “el punto de realidad que tienen me recuerda a la conversación intrascendente que puedes tener con cualquier amigo o a cuando, por ejemplo, estás en la piscina y pones la antena a lo que cuenta la gente de alrededor”.
Hablemos claro, ¿quién dijo culpabilidad? Gonzalo es tan partidario de estos programas que no solo no le importa decir que los ve sino que, “de hecho, a veces digo que los veo sin verlos, porque soy de picotear y nunca veo nada al completo. Quien reniega de ellos alegando superioridad intelectual en mi opinión demuestra una falta de sentido del humor incompatible con la verdadera inteligencia”. Cuando le preguntamos qué cree que a la gente la gusta tanto de estos programas, da a entender que hay muchos tipos de motivaciones detrás de los datos de audiencia: “Hablar del público de realities -comenta- es como hacerlo del público de informativos: es absolutamente heterogéneo, por mucho que se intente vender lo contrario. Habrá quien goce, como yo, del absurdo de la humanidad, quien entre sin filtros a las tramas personales, quien simplemente quiera ver lo que comenta todo el mundo… Y seguro que es alto el porcentaje de espectadores que buscan compañía: me sorprende la falta de humanidad que hay en el desprecio a unos programas que aligeran las penurias de tantas y tantas personas”.
No obstante, su defensa entusiasta de este formato deja un último resquicio a lo selectivo: “Los que combinan humor absurdo con dramas sentimentales novedosos y potencialmente escandalosos son los que más me gustan. Ahora, cuando caen en lo repetitivo o en lo delictivo, los aparto de mi vista”.
En una línea parecida está Anastasia (33), aficionada a tener el reality de turno “como fondo mientras hago cualquier otra cosa, cocino, charlo, móvil, leo… no hay una atención plena dedicada a eso”. Ella admite su afición “sin ninguna vergüenza” aunque considera que hacerlo no es lo más habitual: “La gente comenta a través de redes sociales con perfiles anónimos, pero luego no hablan abiertamente de ello porque tienen el falso estigma de que ver estos programas es un desprestigio para su intelecto. Sea como sea, estos programas gustan porque permiten a la gente pensar en los problemas de otros y no en los suyos propios”.
Christian (30), no es del grupo de omnívoros, sino que detalla que él es aficionado a los realities “que se alejan de lo cotidiano, pero realistas: no es lo mismo ver un Gran Hermano, que enseña gente ‘normal’ encerrada en una casa, que ver a las kardashians, que eso le pasa solo al que esté forradísimo y básicamente sigue un guion”. También él es un claro defensor de la política anti-armarios como espectador: “Me da igual que la gente piense que veo telebasura y eso parezca inculto o cateto. Es un programa que disfruto y me entretiene y no tengo por qué esconderlo”. ¿Qué hay, entonces, detrás de la afición a la telerrealidad? “Depende del reality -contesta- pero en general creo que a la gente le gusta ver situaciones en las que normalmente no va a estar pero que le gustaría vivir, e incluso piensa en cómo actuarían si fueran ellos los que estuvieran ahí, como un escape a otra realidad que no es imposible vivir pero que, por diferentes motivos, no viven”.
Contra la telerrealidad
Como hemos indicado, reality shows hay de muchos tipos y, por tanto, sus seguidores también tienen diversas motivaciones. Además, si la curiosidad y su poder evasivo resultan muy atractivos para los defensores de este formato televisivo, también existe una nota común en sus detractores: su rechazo furibundo a verlos.
Estos programas me parecen una pérdida de tiempo y yo soy muy exigente con mi tiempo libreNo obstante, en cuanto a furia también hay grados. En este sentido, Rosario (30) es de las que las encuestas situarían en el centro político: “Entiendo el atractivo que estos programas pueden tener, pero no es un formato que me guste y menos cuando la finalidad se convierte en ver quién ha peleado con quién, quién se ha liado con quién o cómo se ha tirado la Pantoja desde el helicóptero”. Haciendo examen de conciencia, ella explica que “en los momentos en los que me he dejado llevar por la masa y he terminado viendo algún rato, me he sentido simple y con el encefalograma plano, aunque soy consciente de que no toda la gente que los ve es así, solo digo cómo me hace sentir a mí”. De hecho, admite, “sí que veo Masterchef y me encanta, aunque sé de sobra que está preparado y la mayoría del contenido no es real, pero me lo tomo como si fuera una serie, además de que me encanta la cocina, así que tampoco me parece correcto criticar a la gente que ve otro tipo de realities”.

La temperatura del rechazo sube algunos grados cuando le preguntamos a Paulina (27): “No me gustan estos programas porque reflejan lo peor de nuestra sociedad, siempre enseñan perfiles que malmeten, que critican, que engañan… Muchos de esos realities dan una imagen bastante asquerosa de las relaciones de pareja, a menudo desde un punto de vista bastante machista y también muestran una imagen espantosa de las mujeres. No me gustan porque no creo que aporten un abanico de diferentes perfiles, sino que siempre son los mismos, llevados al extremo y sacados de contexto…”. ¿Por qué entonces algo tan nocivo y que ataca incluso la imagen de quien lo ve tiene tanto éxito? Paulina transmite con rotundidad su hipótesis sobre el sadismo de la audiencia: “Creo que a la gente le mola porque les permite poder criticar aquellas cosas que ven en su día a día pero sin tapujos, porque hay una parte ‘maligna’ en el ser humano a la que le gusta ver sufrir o poder reírse de los más débiles y que acaba generando la falsa sensación de superioridad moral”.
Por su parte, María (30) cree “que en una sociedad en la que impera lo políticamente correcto los realities son una oportunidad para regodearse en estilos de vida y actitudes socialmente mal vistas”. En palabras de esta sincera enemiga de la llamada telerrealidad, los reality shows funcionan básicamente “como una catarsis de mierda. Yo no los veo porque no me los creo, todo me parece preparado, para eso me veo una peli bien hecha”. Para finalizar, María nos regala una potente declaración de principios: “Estos programas me parecen una pérdida de tiempo y yo soy muy exigente con mi tiempo libre”.
Descifrar el éxito de un fenómeno sociológico como los reality shows no es fácil y tampoco corto. En su análisis encontramos senderos pedregosos en torno a temas como qué hace a la gente disfrutar, qué debería hacerla disfrutar, qué responsabilidad tiene la televisión sobre la educación en valores de su audiencia, qué necesidades inconfesables hay detrás del consumo de telerrealidad, qué dice sobre nuestra sociedad que exista una necesidad tan extendida de desconectar, a través de estos medios, de qué está desconectando cada cual… Y lo cierto es que prácticamente cualquier respuesta seguirá levantando las mismas pasiones que encontramos en los defensores de los realities y en aquellos que los detestan.
En cualquier caso, no está de más que te plantees diversificar tus espacios de descanso, evasión y disminución del estrés. Si ves que la tele, o lo que sea que haces para lograrlo, no da más de sí, quizá es el momento de dar un paso adelante y hablarlo con un profesional. Yo ahí lo dejo.