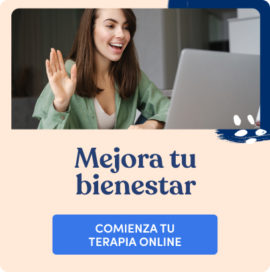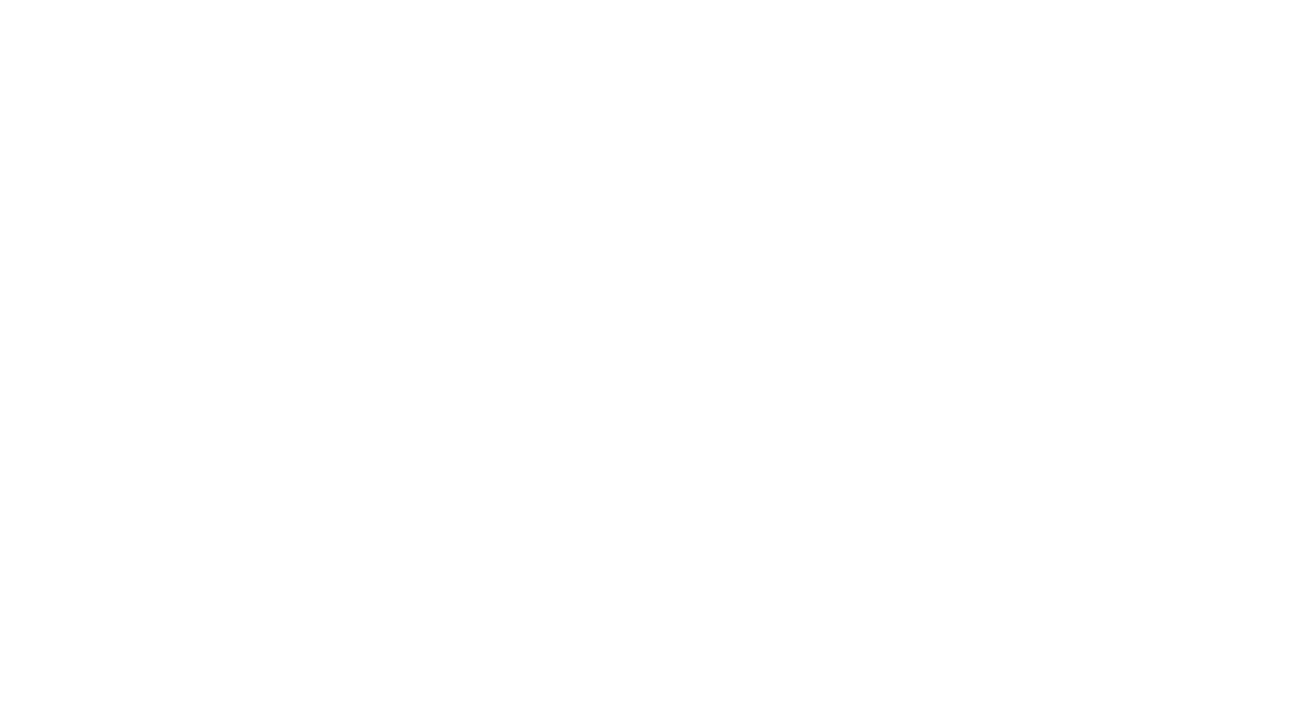Contenidos
ToggleA la hora de hablar de tensiones sociales hay que recordar que el debate entre cooperación e individualismo, entre la primacía del interés del grupo sobre el interés del individuo a la hora de gestionar la vida en sociedad, es tan antiguo como la humanidad.
Cuando las cosas van bien, es decir, en lo que llamamos “situaciones de normalidad”, la tensión entre lo colectivo y lo particular suele solucionarse de manera más o menos civilizada. Sin embargo, en situaciones de emergencias puntuales o crisis prolongadas la cuerda vuelve a tensarse. Un ejemplo típico de emergencia sería un desastre natural, que ocurre un día o unos pocos días pero afecta a miles de personas. Una crisis prolongada sería, por ejemplo, una guerra o, sin ir más lejos, un periodo de crisis económica y sanitaria como la que ha provocado la COVID-19.
Colaboramos con los demás solo si encontramos un beneficio suficiente o si se nos obliga a elloDe este modo, la tensión entre respetar las libertades e intereses individuales y conseguir que estos (sean legítimos o ilegítimos) no generen un daño a otros, es decir, al gran grupo, ha estado muy presente durante el confinamiento y también durante la desescalada: el periodo asimétrico de fases que iniciamos hace pocas semanas con la expectativa de que, entre finales de junio y principios de julio, podamos llevar una vida bastante parecida a la que teníamos a principios de marzo. La llamada, no sin controversia, “nueva normalidad”.

Las famosas fases consisten, básicamente, en que la sociedad vaya recuperando de manera progresiva y segura las actividades habituales que tienen lugar fuera de sus casas: comprar artículos imprescindibles y también aquellos menos necesarios, desplazarse en transporte público, pasear, reencontrarse con su círculo social, volver a trabajar en sus puestos habituales en lugar de en su domicilio, acudir a espectáculos y consumir en establecimientos de hostelería, por poner solo algunos ejemplos.
Cualquier ser humano de manera individual podría llevar a cabo estas actividades de cualquier manera y a cualquier hora sin que eso suponga un riesgo para sí mismo, aun en una situación de emergencia. Sin embargo, resulta que estas actividades se tienen que llevar a cabo de manera compartida con cientos o miles de personas y eso, en situaciones de emergencia sanitaria, es un foco de tensión que conviene tener en cuenta.
La tensión se debe a que, para que poder realizarlas suponga el menor riesgo posible para todos, no se pueden llevar a cabo de cualquier manera, sino de maneras muy determinadas. Lamentablemente, estas maneras suponen un coste para la libre satisfacción de las necesidades individuales.
Prosociales y antisociales
La cuerda se tensa porque estamos dispuestos a cooperar y sacrificarnos durante un tiempo y por algunas razones, pero esta capacidad no es eterna: bien porque nos cansamos, bien porque no obtenemos un refuerzo positivo lo suficientemente potente y rápido (no siempre es fácil ver la utilidad concreta de nuestros sacrificios) o bien porque decidimos deliberadamente poner nuestros intereses individuales por encima del beneficio común. En lugar de la cooperación, prima entonces el egoísmo. En lugar de contención, reparto y espera, domina la voracidad.
Nos gustaría pensar que los seres humanos somos espontáneamente cooperativos y prosociales, que este tipo de actitudes nos surgen por naturaleza. El problema es que no está tan claro que seamos así. Más a menudo de lo que nos gusta reconocer, colaboramos con los demás solo si encontramos un beneficio suficiente (o si se nos obliga a ello con la suficiente fuerza). De este modo, si esto no ocurre, volvemos la mirada a nuestro ombligo, con el objetivo de sobrevivir nosotros. Es el famoso “sálvese quien pueda” de los momentos de crisis o el más castizo “y el que venga detrás, que arree”.
Es decir, tan espontáneamente puede surgirnos el deseo de cooperar, esperar o sacrificarnos, porque no podemos negar que cooperar es tremendamente útil y adaptativo, como el impulso de ser egoístas y perseguir nuestra propia satisfacción sin medir bien las consecuencias que eso puede tener para otros o para nosotros mismos.
Esto es lo que explicaría que estos días, en diferentes lugares de diferentes países, estemos viendo conductas que, con lo que hemos aprendido sobre prevención durante el confinamiento, nos parecen irresponsables y egoístas, sobre todo porque pueden acabar generando un gran perjuicio para el gran grupo (la sociedad en su conjunto).

Según avancemos en las fases de la desescalada es posible que aumenten ciertos conflictos que llamaríamos “de convivencia” y que son fruto del egoísmo personal, de la falta de contención a la hora de reincorporarnos a la normalidad y disfrutar de ella. También de lo difícil que es, en general, vivir una normalidad que no es normal en absoluto sino que está llena de precauciones, prevenciones y normas cuya eficacia solo podemos comprobar a largo plazo y en las que demasiada gente confía demasiado poco.
Las manifestaciones de la ira
Entre las acciones colectivas que transgreden las recomendaciones sanitarias que hemos incorporado en los últimos meses están las famosas manifestaciones de personas que protestan porque, según dicen quienes asisten, el gobierno está recortando sus libertades de manera innecesaria.
Se trata de un fenómeno polémico y realmente desagradable a nivel social, a nivel de convivencia, porque moviliza no solo discrepancia de opiniones, sino verdadera y abierta agresividad, lo cual siempre es peligroso. La agresividad es una chispa que, una vez encendida, puede apagarse con un golpe súbito de viento o extenderse de una manera inesperada.
En el caso de las manifestaciones, al menos las que tienen lugar en algunos lugares de España, es crucial distinguir qué es lo que tienen realmente de problemático y qué no, para no caer en una trampa de falsos debates o de malas interpretaciones. Ser eficazmente analíticos en las causas y efectos de este fenómeno es fundamental no solo para entenderlo sino también para contenerlo. Es decir: ante estas manifestaciones todos debemos poner nuestro cerebro a trabajar.
Es evidente que el problema de las manifestaciones no es el desacuerdo intelectual con la manera que las autoridades tienen de gestionar la crisis sanitaria. Ese desacuerdo puede estar mejor o peor argumentado, pero es inevitable que existan opiniones diferentes a las del gobierno y puntos de vista alternativos. El problema tampoco es que dichas críticas se expresen. Aunque parte de su argumento se base en decir que sí, es falso: expresar el desacuerdo nunca ha sido un problema. Puede debatirse sobre si ciertas críticas en particular o cierta manera de expresarlas son más o menos responsables o constructivas, pero siempre se han podido expresar: esa libertad jamás ha estado suprimida.
El problema es que en un momento como el actual es enormemente irresponsable organizar manifestaciones en las que no se respeta la distancia interpersonal recomendada y hacerlo cuando además es una norma que actualmente todos estamos obligados a cumplir. Discrepar con el gobierno no justifica saltarse las recomendaciones sanitarias diseñadas para proteger al conjunto de la población, no solo a cada individuo en particular. Por no hablar de que en toda democracia las manifestaciones están permitidas pero deben hacerse de manera organizada y autorizada, ya que suponen la ocupación del espacio público: ese en el que tienen que convivir ordenadamente quienes se manifiestan y quienes no lo hacen.
Espíritu de contradicción
Desde el punto de vista psicológico las manifestaciones contra el gobierno son, entre otras cosas, un ejemplo clarísimo de lo contradictorios que podemos llegar a ser los humanos. Nos quejamos de que nos protejan. Vamos a una aglomeración en la que es imposible mantener la distancia de seguridad pero intentamos conservar la ilusión de que estamos bien separados. Ponemos en duda la peligrosidad del virus pero mantenemos la mascarilla puesta. Para quejarnos de que las medidas sanitarias son innecesarias nuestro instrumento fetiche (junto con la pobre cacerola o la sartén) es una bandera de España, etc.
El ser humano es un maestro cuando se trata de enredarse en batiburrillos: en líos increíbles en los que sus opiniones, sus conductas y sus emociones pueden llevarle a destruirse a sí mismo y a sus iguales mientras se convence de que lo hace por su propia libertad.
Por otro lado, el problema de estas manifestaciones, al ser conductas de riesgo evidente para la salud colectiva, es que fracturan enormemente los principios de cooperación social que son recomendables siempre pero imprescindibles en una crisis como la que vivimos. Siendo agresivas transgresiones de las recomendaciones sanitarias, estas manifestaciones aparecen como una agresión que despierta la hostilidad de sus espectadores.
Quienes sí siguen las normas, quienes sí sacrifican sus necesidades individuales de manera provisional por el bien del grupo, quienes optan por confiar en los líderes en lugar de contribuir a la confusión y al mal ambiente, ven con estupor, enfado e intranquilidad el comportamiento de sus vecinos. Principalmente porque a nadie le gusta sacrificarse el doble para que el de al lado no se sacrifique nada, y porque observar estas manifestaciones genera una gran sensación de indignación que, si no se controla adecuadamente, puede multiplicar la agresividad social y la decisión final de que todos nos entreguemos al caos, es decir, al individualismo y aquí sálvase quien pueda (que es la versión educada de “tonto el último”).
Los extremos nos alejan
Este desencuentro social es, por tanto, una consecuencia de tener opiniones muy polarizadas sobre un mismo tema, es decir, muy diferentes entre sí. También de la manera de expresarlas. Tal y como se está produciendo en España, es muy arriesgado que una gran parte de la población perciba como injustas y reprochables las conductas de otra parte de la población y que, además, perciba que esa manera de actuar perjudica a todos, también a quienes no participan de ello.
Es decir, que se perciba la protesta ajena como algo que se impone a otro, por ejemplo a través de una cacerolada que no dura 5 minutos, sino 15, u ocupando las calles por las que todos queremos pasear tranquilamente con manifestaciones improvisadas pero, a la vez, cada vez más organizadas.

El desencuentro tiene que ver con la falta de empatía de un sector de la población, es decir, con su incapacidad o su negativa a percibir las necesidades y opiniones del otro, sino solo las propias y, por tanto, no darles importancia. De ahí las actitudes autoritarias e impositivas, tan estudiadas en psicología social, que son lo contrario de la asertividad. También de ahí las conductas antisociales e, incluso, sociopáticas: aquellas que son explícitamente agresivas y perjudiciales para propios y ajenos y además se llevan a cabo de manera deliberada porque lo que prima es el interés individual sin importar las consecuencias para otros.
Hacer frente al egoísmo
Toda esta incomodidad requiere ser contrarrestada con ciertas cualidades personales y también habilidades interpersonales para que la convivencia no se convierta en un caos.
Todos queremos sentarnos en una terraza tranquilamente sin tener miedo de que la mesa de al lado esté demasiado cerca, pero las distancias obligan a que en las terrazas haya menos mesas y por tanto sea más difícil conseguir una.
Todos queremos comprar de manera relativamente cómoda y ágil en las pequeñas tiendas del barrio pero resulta que tenemos que seguir entrando de uno en uno y eso significa que a veces hay que hacer cola en la calle y hacerla correctamente.
Todos queremos pasear a gusto y a nuestras anchas y a la hora que queramos, pero eso ahora no puede ser y es importante recordar que eso no se debe a que tú personalmente no seas capaz de hacer las cosas bien, sino a que no es posible que 47 millones de personas hagan las cosas bien todas a la vez. Por eso es necesaria una organización más o menos estricta, con las incomodidades que eso supone.
Cuando hablamos de cualidades y habilidades interpersonales no estamos hablando de nada excesivamente novedoso. Se trata del civismo de toda la vida. No es algo que se haya inventando ahora solo porque sea imprescindible en una situación como la actual. Es que en una situación como la actual es más necesario que nunca para que a la crisis económica y sanitaria no se añada una crisis de convivencia cuyos resultados pueden llegar a ser imprevisibles.
Por tanto, para evitar que lleguemos a esa crisis de convivencia, debemos potenciar el ejercicio de una serie de virtudes:
Paciencia
Entendida como la capacidad para entender que mis ritmos no tienen porqué ser los ritmos de la persona de enfrente, o de mi país. Es decir, la capacidad para esperar sin desgastarme excesivamente.
Actitud prosocial
Simpatía, amabilidad, cortesía, indulgencia, generosidad, organización, etc. son cualidades personales que actúan como pegamento social, contribuyen a que los afectos no se fragmenten e incluso a generar vínculos y alianzas donde no los hay.
Sentido crítico y analítico
Diferenciar las emociones de sus expresiones: por ejemplo, no es lo mismo estar indignado con la actuación de alguien (emoción) que insultarle (expresar la emoción). Diferenciar lo legítimo de lo legal: por ejemplo, es legítimo querer protestar contra el gobierno pero no es legal organizar cualquier tipo de manifestación. Diferenciar el todo de sus partes: estar de acuerdo con ciertas medidas no implica aprobarlas todas, igual que criticar una no implica criticarlas todas.
Escucha activa
Vociferar, protestar, despotricar es muy fácil y además resulta extrañamente agradable, porque nos activa y nos carga de razones. También nos da un objetivo en tiempos de desorientación: encuentro una causa -en este caso combatir aquello contra lo que discrepo- y dirigirme a ella me aporta un propósito.

Sin embargo, convivir también es ceder, compartir y escuchar analíticamente al otro, haciendo un esfuerzo por entender el porqué de su descontento (aunque yo crea que no tiene razones reales para ello) y diferenciando las partes de lo que expresa. Para escuchar activamente hay que poner atención y guardar silencio. Mientras hablo (o grito) no estoy escuchando.
Reforzar las causas comunes, no las causas opuestas
La causa común número uno estos días, sea cual sea nuestra ideología y situación, es retomar cuanto antes el mayor grado de “antigua normalidad” posible. Discrepamos en los métodos que nos llevarán a ello, es cierto, pero mientras recordemos que la meta es compartida habrá una posibilidad para la cooperación. Y para cooperar es necesario entenderse, del mismo modo que para entenderse es necesario escucharse. Retomar la normalidad a base de competición y enfrentamiento puede llegar a ser un medio eficaz, pero es dudoso que sea eficiente, porque por el camino puede haberse llevado demasiadas cosas por delante. Esto vale lo mismo para decidir si protesto o no porque no puedo pasar de fase que para decidir si tengo que llegar a las manos porque me han quitado el sitio en una terraza.