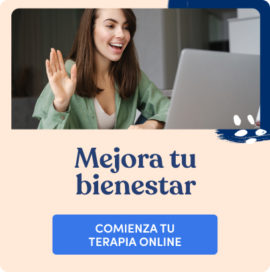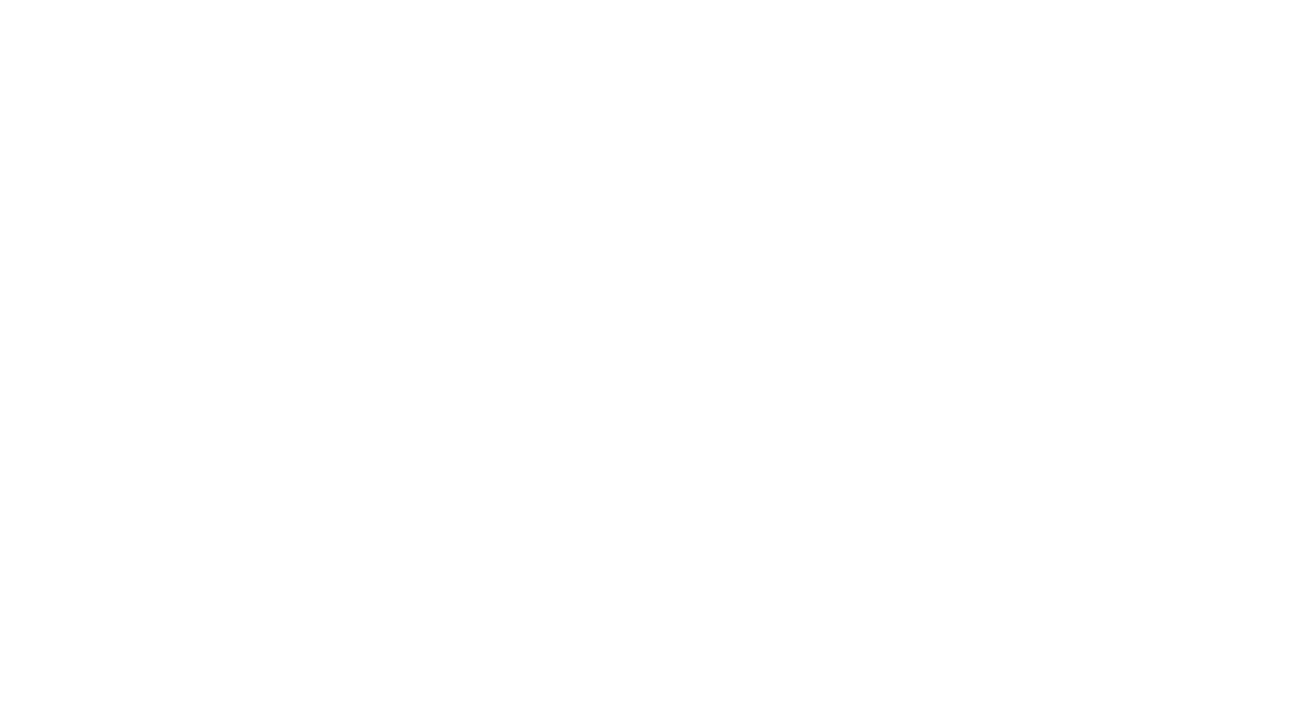Lo tienes más que oído, visto y leído. No vamos a incidir en más lugares comunes ni a repetirte los mismos consejos que ya te han llegado una y otra vez por diferentes vías. Hoy queremos hacer una pausa en medio de esta locura cuerda, de esta sensatez un poquito enloquecida en la que nos encontramos por lo que tú ya sabes y, quizá, estés sufriendo de una manera u otra.
Insisto: hoy, aunque sea durante un rato, toca pausa. Pausa para quitar la televisión y revisar, aunque sea por unos momentos, esas pequeñas lecciones que la dichosa epidemia ya está dejándonos, transmitiéndonos y sobre todo, recordándonos. Porque, aunque el cómodo fluir de las cosas cuando todo va bien tiene un efecto narcótico en muchas personas, en situaciones como la que vivimos estas semanas el caos de la vida vuelve a ponernos en nuestro sitio respecto a algunas cuestiones importantes, esas que quedan maquilladas por la comodidad.
Así pues, lo que ya estamos aprendiendo del coronavirus es…
Que el miedo, por ejemplo frente a una epidemia nueva, es completamente necesario e inevitable, ya que nos ayuda a alejarnos de peligros y, por tanto, a salvaguardar nuestro bienestar. Pero que el miedo puede ser un enemigo peligroso para nosotros y para los demás si no tenemos una adecuada relación con él. Cuando el miedo se convierte en angustia y la angustia se expande como una epidemia dentro de la epidemia, entonces el peligro ya no es la epidemia: el peligro es el miedo.
Que nada es es seguro, ni permanente, ni sólido. Que eso que damos por hecho (el estante lleno del supermercado, el viaje de la próxima semana, la sesión de esta tarde en el cine, el gimnasio abierto mañana, nuestro bienestar y el de aquellos que nos importan) no están hechos, ni mucho menos. Que todo es frágil y vulnerable, que el orden y la integridad de las cosas son un logro siempre precario que hay que agradecer, disfrutar y proteger en la medida en que cada uno pueda en cada momento. Desde la espontaneidad, sin la cursi ambición de vivir “cada día como si fuera el último” ni la urgencia asfixiante de “disfrutar a tope” de cualquier nimia o importante actividad en que estemos implicados. Que vale más hacerlo desde la realidad estoica, pero entusiasta a su manera, de saber que la vida que conocemos puede ser maravillosa pero no está asegurada.
Nada es seguro, todo logro es algo frágil que debe ser apreciado y protegidoLa importancia del ahorro, de la dosificación, de la humildad. Del saber conformarnos con “poco” o, mejor dicho, con menos, cuando la situación lo requiere. Del recordar lo frenético que a veces resulta nuestro consumo y cómo, una vez instaurados nuevos hábitos, podemos encontrar bienestar también en la moderación, siempre que esta no se convierta en escasez.

Que colaborar es colaborar, no decir que colaboro pero dedicarme a interferir en el bien común desde mi pequeña parcela: cuando no me comporto en el supermercado, cuando monto un número en el centro de salud, cuando hago declaraciones estériles desde mi cargo público, cuando desobedezco las recomendaciones oficiales o me aprovecho de la situación para sacar de ella mi mezquina tajada particular. Remar a favor, cultivar la paciencia, ponerse a disposición de los responsables, no complicar más la situación es obligado en cualquier circunstancia pero, sobre todo, cuando las cosas se complican.
La importancia de lo importante: encontrarse bien, tener la nevera confortablemente surtida, poder reorganizar el trabajo sin graves estropicios económicos, saber vislumbrar más allá de la angustia compartida la comprensión también compartida y la complicidad en la adversidad. Valorar el valor de tocarse, besarse y abrazarse, agradecer la reconfortante presencia de alguien sereno que inspira confianza, darle el espacio al sensato que conserva su sonrisa.
Para saber más:
Todo lo que era sólido, de Antonio Muñoz Molina
Para relajarse:
Should have known better, de Sufjan Stevens
Para sonreír como en un río:
Morrer em Zanzibar, de Joao Afonso
Para conectar con la belleza:
Canarios, de Johann Hieronimus Kapsberger