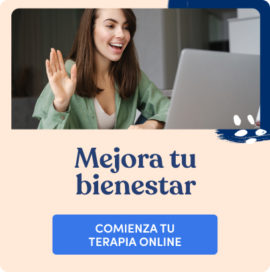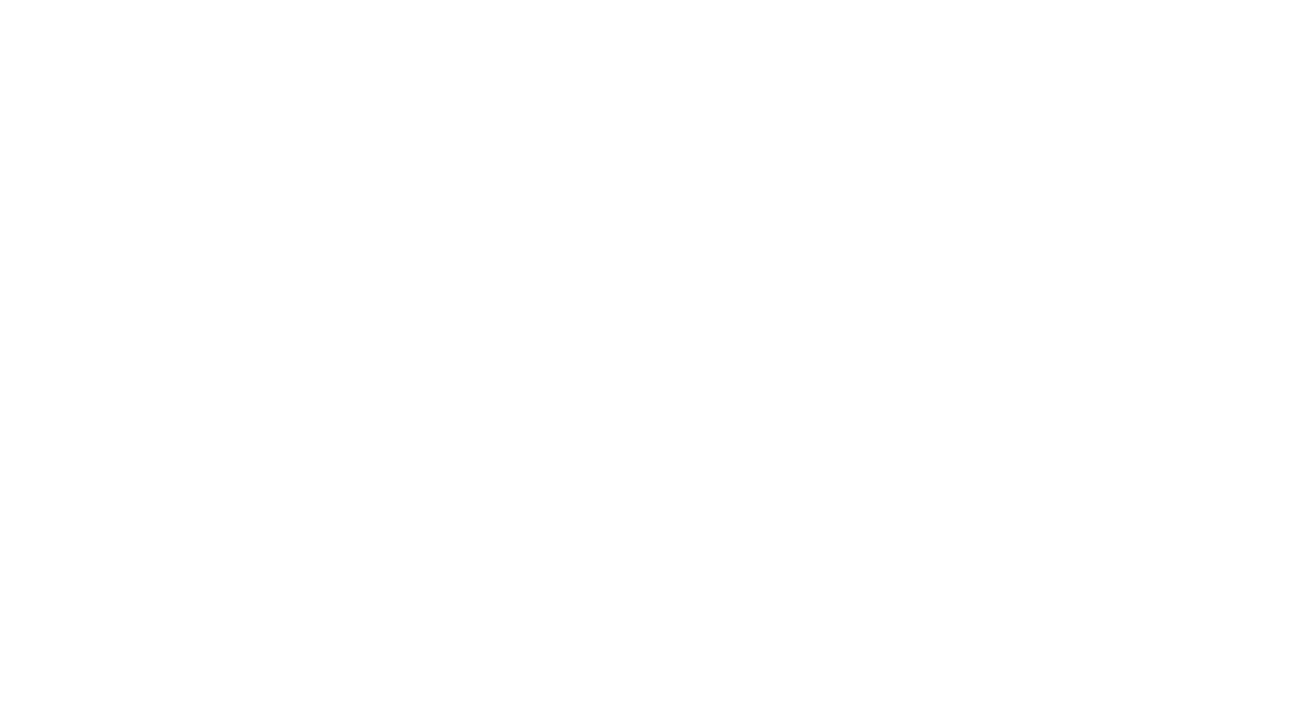Regreso a casa un viernes a las once de la noche. Un barrio acomodado, tranquilo, lleno de abuelitos, algunas terrazas más abajo, gente de paso y alguien paseando a su perro. Dos jóvenes muy jóvenes, algo más jóvenes que yo, con mi mismo aspecto, mi misma ropa, mi misma cara, pasan a mi lado mientras yo subo y ellos bajan, nos cruzamos junto a mi portal. “Uuuh -voz aguda, forzada, burlona- ¡qué bolssso másss bonitooo!”, dicen entre risitas señalando a la taleguilla de tela blanca en la que transporto mis cuatro chorradas. No hay más. Quiero pensar que los miro de reojo con ojos asesinos mientras meto la llave en la puerta y desaparezco. Hemos compartido solo unos segundos insignificantes de nuestras vidas.

También quiero gritarles a la cara lo estúpidos que son, lo injusto e infantil que resulta que se burlen de alguien y que además lo hagan así. ¿A estas alturas esto? , me digo a mí mismo, indignado. ¿En serio este es el nivel? ¿He recorrido todo este camino durante todos estos años para que, de repente, después de tanto tiempo, dos imbéciles vuelvan a reírse de mí de una manera tan penosa… y yo me tenga que callar?
Cierro la puerta maldiciéndome a mí mismo por no haberles contestado. No lo he hecho no porque no merezca la pena, no porque piense que no me van a entender, no porque haya querido castigarles con mi indiferencia. Cualesquiera de esos tres motivos podrían ser ciertos, pero el único cierto de verdad es que no les he contestado porque no me he atrevido y no me he atrevido porque no estoy entrenado para atreverme, sino para callarme. El tiempo me ha dado sabiduría y distancia, pero todavía no me ha adiestrado lo suficiente como para defenderme a tiempo de dos niñatos machistas y maleducados.
Ellos tienen su inmadurez, yo tengo la mía. Pero la suya me la como yo, su poco mundo me lo como yo, su prepotencia me la como yo, todo lo que sus padres y madres machistas y maleducados no han considerado importante inculcarles me lo como yo.

Por un momento pienso que en realidad lo que ha pasado no es tan grave, que no está tan lejos de ser una chiquillada. Al fin y al cabo, seguramente no hubiera pasado en ningún momento de ahí. No me han llamado maricón a la cara con la intención de insultarme (como a otros). No me han pegado hasta acabar en el hospital o en el cementerio ni me han hostigado en grupo para aterrorizarme, como sí pasa con otras agresiones homófobas… Por suerte me reprendo a mí mismo inmediatamente por esa inercia, también homófoba, en la que acabo de caer: la inercia de minimizar, de restar importancia, de hacer como que no pasa nada porque, total, no hemos acabado ni en urgencias ni en comisaría ni en el cementerio.
A continuación me resitúo en el hombre sabio en el que el tiempo me ha convertido, en el hombre orgulloso de sí mismo que quiero ser de mayor, y afirmo con contundencia que no hacen falta esos extremos para herir, molestar, insultar, agredir. Afirmo que la insidia, la media risa, la mofa de bajo nivel son igualmente censurables, son formas de sexismo, merecen ser reprobadas y compensadas con tres tazas de lo que pretenden aplastar.
Que esos niñatos maleducados -a los que probablemente bastaba con reírse un poquito de mí para sentirse bien consigo mismos– no me hayan hecho nada peor no significa que su conducta deba pasarse por alto. Luchar contra la homofobia también es fijarse en lo pequeño. Porque lo que no me han hecho sí lo sufren otros no en Irán o en Uganda, que también, sino en nuestro paraíso español satisfecho de sí mismo y cargado de ignorancia. Habitado por personas que, con buena y mala intención, restan importancia a la existencia y el estilo del Orgullo o, incluso, lo censuran abiertamente, creyéndolo nocivo, innecesario, incomprensible. Ignorancia acomodada la de aquellos a quienes no les parten la cara ni les insultan ni les matan, o sí que les hacen eso pero ellos no se dan cuenta. Ignorancia cruel e indisimulada la de aquellos a quienes la homofobia no mata.

Mientras los homófobos -a veces orgullosos, a veces inconscientes- se permiten hacer lo que les viene en gana, sigo escuchando que el Orgullo hoy no hace falta y que es una deformación de la realidad. Que la visibilidad en forma de mamarrachada es una mamarrachada sin sentido, una frivolidad que no representa a nadie más que a los mamarrachos que la corean entre plumas, purpurina y desnudez. Se pretende prescindir de la extravagancia y potenciar un Orgullo decente cuando la extravagancia es, precisamente, uno de los aspectos clave que da sentido a la festividad del Orgullo. Sí, festividad porque, aunque sea reivindicativo, nunca deja de ser una celebración, no un funeral ni un foro para intelectuales.
No se ha entendido todavía que la exageración y la extravagancia no son solo un estilo de vida perfectamente respetable de unos pocos sino una declaración de principios válida para todos. Son un medio a través del cual se exagera la visibilidad de la diferencia para demostrar que la diferencia no mata a nadie.