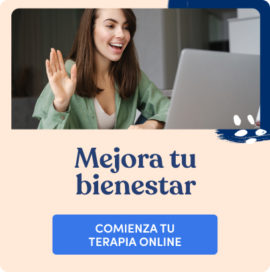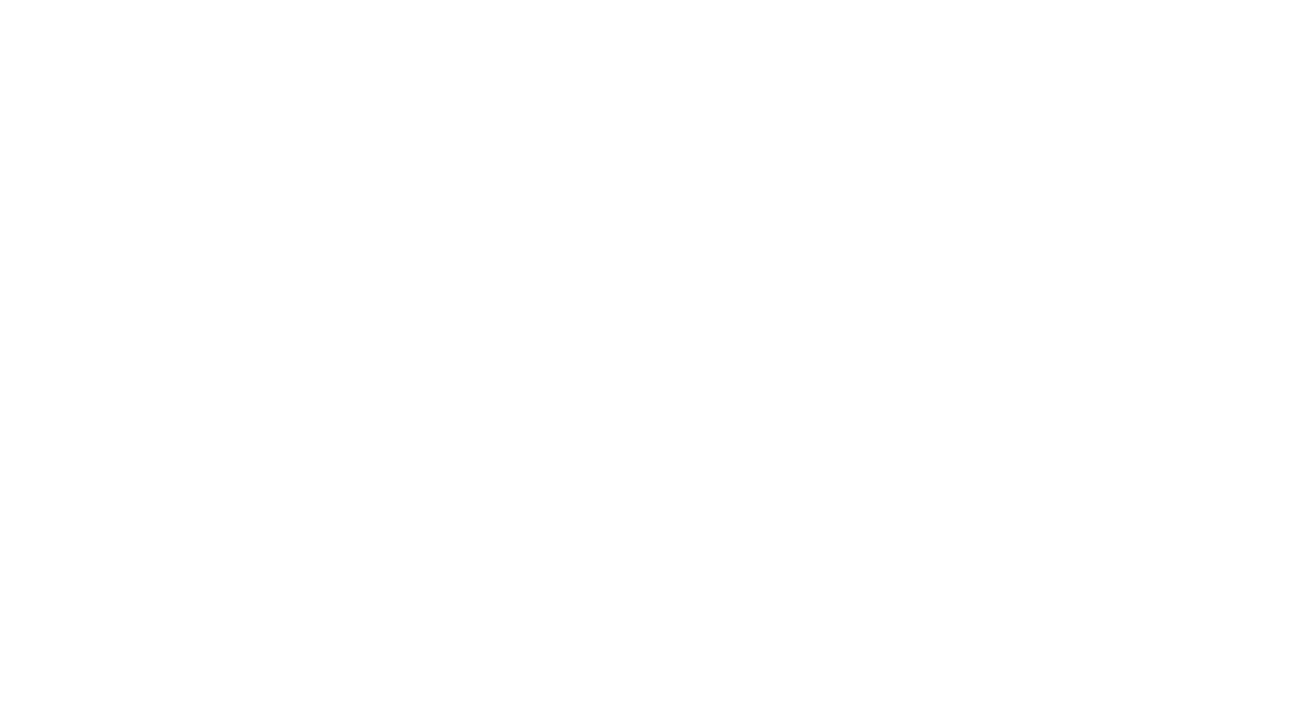El esfuerzo imaginativo que supone pensar en el mundo de mañana es una extraña mezcla de ilusión, preocupación, sensatez y pura elucubración. Nada hay más tentador para abstraerse de un presente desagradable —y aun del que es agradable— que ponerse a divagar sobre lo siguiente que ha de venir. Demasiadas veces lo hacemos con la insensata convicción de que imaginamos con rigor, de que somos capaces de hacer predicciones ajustadas incluso en los contextos más cambiantes y, por tanto, ambiguos.
Sin embargo, olvidamos que tras la capa de ilusión, también de la de miedo, lo que hay es una vaga duda, un intento de explicación, poco más que un acto literario (verbal) que tiene lugar en nuestra mente, pero que desde luego no es la realidad.
Hemos perdido versatilidad para los tempos lentos, que exigen renuncias y esperasProyectar, anticipar, “saber”, son inevitables impulsos de nuestra conciencia, no siempre deliberados, que obedecen en última instancia a una necesidad de seguridad o, lo que es lo mismo, a una necesidad de doblegar nuestro miedo. Ya sea como individuos particulares o con una perspectiva histórica de nuestra especie, es decir, con una mirada filogenética, nuestra supervivencia es un fin que obliga a tener tan despierta la mente como ágiles las piernas. Lo malo es que pareciera que a veces lo hacemos más al estilo de Sísifo que al de heroicos supervivientes que por fin logran victorias definitivas.
Somos, más que seres para el miedo, seres perpetuamente desafiados por el miedo, retados a sobrevivir a un ciclo interminable de amenazas, interpelados más para la valentía que para la superación. Somos una especie que, por el momento, se define por la naturaleza cíclica de su supervivencia.
La actual circunstancia de emergencia sanitaria no está hecha para el ritmo que habíamos adquirido -impetuoso, veloz, multidireccional, optimista- o más bien es que a fuerza de volvernos impetuosos y veloces hemos perdido versatilidad para los ritmos lentos, para un tempo que exige renuncias y esperas más que certezas y consumos. Estamos solo aprendiendo a padecer las características de esa fractura, aún seguimos delimitando su perímetro, proceso ineludible hasta lograr incorporar la pérdida a nuestra identidad siempre en movimiento.
El ser humano, sobre todo el llamado “occidental”, vive esta circunstancia abrumado por el desconcierto, pero también obligado a cambiar el paso de su cuerpo y de su mente, como si tuviera que aprender un nuevo idioma para su vida, una nueva manera de leer muchas cosas. Describir el perímetro de tantas novedades es poco a poco conocer las letras y sonidos del nuevo idioma (la nueva interpretación) que exige la vida de ahora, aprender a pronunciarlos y escribirlos, primero en forma de palitroques temblorosos y ya más tarde ligados entre sí con mejor desempeño caligráfico.

Nace en este tiempo un idioma hermano del que hablábamos en la vida de antes. Le nace un dialecto al idioma que conocíamos y estamos practicándolo siempre con esa cautela de la provisionalidad, del “de momento” y el “por ahora”.
Estamos, en fin, familiarizándonos con la cautela de la espera para hablar en el idioma de la pérdida que ha de ser también el idioma de la renovación: la renovación de nuestra lucidez, de nuestro estilo de vida, el hallazgo de un manera mejorada de interpretar los avatares que se vayan sucediendo hasta el fin de nuestros días.