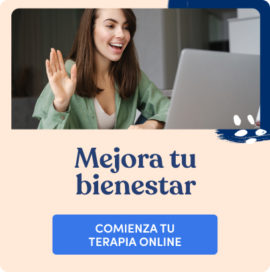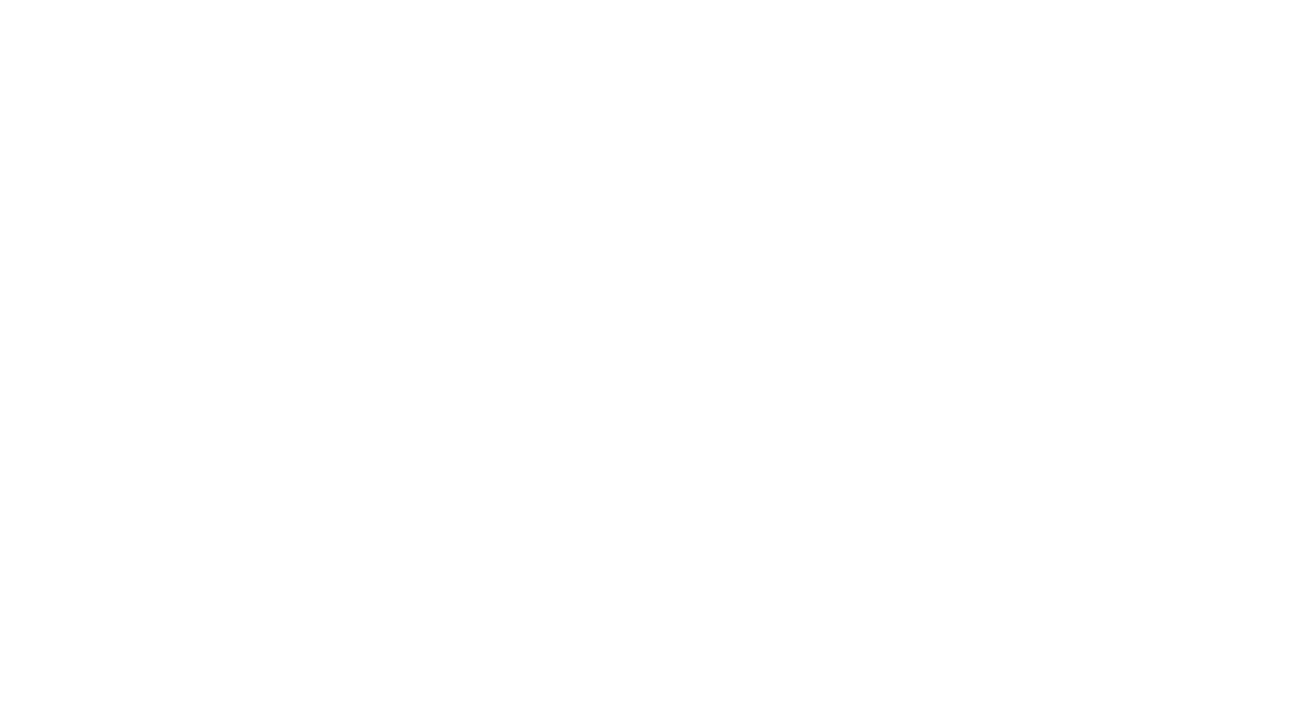Dependo de mis padres es una frase nada problemática en un niño pero realmente incómoda cuando ya somos mayores. Que los padres den algún tipo de propinilla a sus hijos adultos aquí y allá no suele suponer ningún problema para nadie y menos para los interesados. Sin embargo, cuando las cosas vienen mal dadas o, directamente, no acaban de arrancar, se hace necesario que esa propinilla se convierta en algo más serio. Y ahí es donde pueden empezar los problemas.
A veces nuestros padres nos apoyan económicamente aunque nosotros ya tengamos una edad en que se supone que eso ya no correspondería. Recurrimos a ellos en busca de ayuda o protección siendo nosotros ya adultos presuntamente hechos y derechos. Algunas personas viven esta situación con naturalidad pero otras pueden sentir un conflicto con su identidad. Es decir, un conflicto con el concepto que tienen de sí mismas y la medida en que se perciben como adultos emocionalmente maduros, autónomos y responsables.

Puede que la cuestión esté en algo aparentemente tan “tonto” como que queremos organizar nuestra boda a nuestra manera pero no contamos con el dinero para ello. Lo tienen nuestros padres, pero su modelo de celebración no se ajusta mucho al nuestro. ¿Montamos una boda que no tiene nada que ver con nosotros? ¿Lo dejamos estar? ¿Invitamos a un grupete selecto a unos bocadillos ya que no podemos aspirar a más por nosotros mismos?
Los hijos deben apreciar y agradecer la ayuda recibida, pero no contraer una deuda con los padres que acabe anulándolesOtras veces la cosa es más seria. Yo quiero estudiar Historia del Arte pero pertenezco a una larga saga de jueces, fiscales y abogados del Estado (sin ser yo nada de eso). No me preguntes por qué, pero me da la impresión de que papá y mamá no están muy por la labor de permitirme que yo elija la carrera sino que van a obligarme a que haga Derecho y negarse a costear cualquier otro estudio. ¿Voy a pasarme cinco años, y los que me echen, dedicado a algo que no tiene nada que ver conmigo? ¿Voy a buscar la manera de pagarme la carrera que quiero aun cuando ese esfuerzo tampoco hará que viva mis años universitarios con un gran disfrute?
Y está por supuesto el tema de dónde vivir si no quiero seguir compartiendo piso con mis padres más allá de los 30 pero mi trabajo precario da para lo que da. O si quiero dejar mi trabajo para montar el proyecto con el que siempre he soñado pero con el espinoso problema de la financiación. O cuando me dan la patada en la empresa y de repente tengo que regresar al hogar familiar con todo lo que eso supone.

Seamos sinceros: la vida no es perfecta. No es tan sencillo abrirse paso por uno mismo incluso cuando ya tenemos cierta edad y deberíamos tener una mayor estabilidad y una amplia bolsa de recursos propios. Las situaciones vitales en las que podemos necesitar un rescate bancario paternal aunque seamos ya mayorcitos y para temas en los que, en principio, solo deberíamos decidir nosotros, puede ser muy diversa. De cómo padres e hijos resuelvan esto dependerá gran parte de la paz familiar y del bienestar subjetivo de los interesados.
Dependo de mis padres: padres e hijos hasta el final
El rol de padres es, básicamente, aquello que se espera de ellos por el hecho de ser padres. Una manera de definirlo, bastante básica, sería en términos de “por su propia naturaleza, los padres son proveedores de protección y alimentación”. Es decir, se espera de un padre que proteja y alimente a sus hijos, con comida y con otros cuidados materiales.
Es evidente que eso no implica nunca asimilar «padres» a “padres perfectos que lo dan todo siempre, siempre bien y que se tienen que sacrificar al cien por cien por sus hijos hasta quedar anulados”. En absoluto. Nos referimos a que de un padre se espera que dé, proteja y ayude porque eso es precisamente una parte importante de aquello en lo que consiste ser padre, no que renuncie a su vida o sea vampirizado por su hijo. Hablamos siempre del rol de padres en un plano teórico, no de la manera que cada ser humano tiene de ponerlo en práctica en la vida real a partir de su situación particular y sus propias capacidades parentales.

Pues bien, el rol de padres no se disuelve nunca por mucho que pase el tiempo, es decir, por muy adultos que se hagan los hijos y por muy desvalidos que se vayan volviendo los padres según van envejeciendo.
De la misma manera, nunca desaparece del todo la necesidad que los hijos pueden llegar a tener de recibir amparo o protección, porque eso define en gran parte el rol de hijo, por mucho que progresemos en la vida.
Por tanto, y de las miles de maneras en que esto puede concretarse en cada familia, es obligado que los padres ayuden, protejan y apoyen a sus hijos en la medida de sus posibilidades. Al menos, que sientan el impulso de hacerlo, incluso aunque sea por una inercia como figuras cuidadoras. También es obligado que los hijos, en cuanto que hijos, contemplen a sus padres como figuras a las que recurrir en un momento de apuro o si se atraviesa una mala racha.
Dependo de mis padres: ejemplos de película
Seguro que recuerdas la película Mejor imposible (James L. Brooks, 1997), que tanto juego ha dado en tantas conversaciones sobre psicología. El personaje de Simon (Greg Kinnear) derrotado, caído en desgracia y necesitado de todo el apoyo posible, se debate entre pedir ayuda a sus padres, con quienes hace años que no se habla, o valorar otras opciones. Melvin (Jack Nicholson), desinhibido y poco empático pero muy inteligente a su manera, no ve el conflicto por ninguna parte. Haya pasado lo que haya pasado entre esos padres y ese hijo le suelta, básicamente, que “Si tus padres están vivos tienen que pagar”. Es decir, aunque seas adulto y se espere de ti que cuentes con tus propios recursos para ser autónomo, no hay nada de malo en que si tus padres pueden ayudarte lo hagan. Sin ir más lejos, porque son tus padres. Aunque no os habléis.
Si eres un poco más cinéfilo también te vendrá a la memoria otra joya de las buenas: Adivina quién viene esta noche (Stanley Kramer, 1967). Hacia la mitad de la cinta se produce un momento de bastante tensión, que rompe bruscamente el ambiente apacible y cortés que se ha respirado hasta entonces. John, el personaje interpretado por Sidney Poitier, tiene un encontronazo con su padre cuando este le echa en cara todo lo que, como padres, él y su esposa han hecho por él desde que nació: cuánto se han sacrificado, a cuántas cosas han renunciado, cuánto se han esforzado por sacarlo adelante a pesar de la humildad familiar. Además de ser un médico de prestigio internacional, el bueno de John es el prototipo de hijo modélico y educado que honra a su padre y a su madre y que, por tanto, es consciente de lo que ha hecho falta para colocarle donde está. Sin embargo, aun desde esa posición, contesta algo no muy políticamente correcto pero que, desde luego, tiene todo el sentido del mundo: “Hicisteis todo eso porque era vuestra obligación”.
Es decir, los hijos deben agradecer, apreciar y valorar lo poco o mucho que, con los recursos disponibles, sus padres hayan hecho por ellos. Pero no es menos cierto que va en el rol de padres el hacer todo cuanto esté en su mano para impulsar el progreso de sus hijos pero que estos no contraen por ello una deuda que luego haya que saldar. Porque los padres (para serlo en su amplio sentido) no son meros creadores de vida biológica, sino que son los primeros potenciadores del desarrollo pleno de sus hijos, en el marco de una relación asimétrica: entre padres e hijos no funciona el “hoy por ti y mañana por mí”, sino el “los cuidados van de padres a hijos”.
El arte de pagar
Obviamente, esta labor debe hacerse siempre potenciando la autonomía del hijo. No el abandono, sino la autonomía. De otro modo, en vez de impulsores, los padres se convierten en subvencionadores, en un mero gancho del que estar siempre colgado.
Siguiendo la terminología de Mejor imposible, si los padres están vivos tienen que “pagar”. Ahora bien, pueden hacerlo en tres direcciones. Una de ellas, la ideal, es precisamente esa: una sana combinación entre ayudar y enseñar a volar. Las otras dos son indeseables y conviene evitarlas.
El que paga, manda
En primer lugar, los padres pueden apoyar al hijo desde la perspectiva de “el que paga, manda”. Es decir, te apoyo económica o materialmente pero a condición de que escojas el camino que yo considero adecuado para ti. En este caso no te desamparo, pero te anulo, porque no te dejo ser quien quieres ser o ir donde quieres ir. En cambio, dirijo tu vida y, además, lo hago sin fomentar tu autonomía, ya que no te ayudo a encontrar la manera de que tú mismo puedas sufragar tu camino, te mantengo pero bajo mi poder.
El hijo consentido
La segunda posibilidad es la del “consentimiento”: te sufrago todo para que tú puedas hacer lo que tú quieras -sea bueno, malo o regular- y lo hago indefinidamente y sin condiciones. Un “sé tú mismo y vive tu vida” a mis expensas y en cualquier grado. En este caso te permito ser quien quieres ser (sin importar si eso es conveniente o no) pero tampoco potencio tu autonomía, no te entreno para hacerte ni responsable ni dueño verdadero de tu propia vida, porque el dueño real soy yo, que manejo el grifo. Esto te puede permitir vivir una vida que quieres vivir pero no lo haces por tus propios medios, sino en una posición de parásito o gorrón.
Ambos escenarios anulan directa o indirectamente al hijo, bien porque se estrangula su necesidad de autoafirmación o bien porque no se pone una adecuada contención a esa necesidad, que se resuelve de manera distorsionada. La consecuencia es que el hijo, en el fondo, se mantiene en una posición de minoría de edad en ambos escenarios.
La raíz del conflicto cuando dependo de mis padres
Quizá mi situación actual es que papá y mamá “ya están pagando”, siguen “pagando” o nos planteamos que vuelvan a “pagar” porque, al fin y al cabo, si están vivos su obligación es ayudarme si lo necesito. Si además no aprueban el camino por el que yo quiero ir pero que aún no soy capaz de transitar por mis propios medios, se puede abrir ante mí un importante conflicto de lealtades: ¿a qué amo serviré, a mis padres o a mí mismo? Es decir, ¿a qué dueño me debo?

Para resolver ese dilema puedo llegar a la conclusión de que es justo que, si ellos son los que pagan, sean también ellos quienes decidan en qué se emplean sus apoyos. De este modo, como me siento en deuda con ellos por recibir una ayuda que ya no tendría que recibir (porque ya soy adulto) decido que es mejor pagarla (obedecer y asumir) que intentar seguir mi propio camino. Digamos que psicológicamente es doloroso pero también puede ser menos conflictivo. Me libra del papelón de enfrentarme a ellos y de la responsabilidad de ser yo mismo, ya que la deposito en otros. Si sale bien, bien por mí. Si sale mal, la culpa será de quienes tomaron las malas decisiones. Sin embargo, el precio a pagar es muy alto: me pierdo a mí mismo, vivo una vida no auténtica para poder vivir “alguna” vida y que todos tengamos la fiesta en paz. En este escenario voy a a ver a un menor de edad derrotado y desubicado cada vez que me mire al espejo en 3, 2, 1…
Por el contrario, si decido que lo prioritario es defender mi proyecto personal, corro el riesgo de enfrentarme a mis padres (¡peligro!, ¡peligro!) y mi primera tentación va a ser evitarlo: recuerda que la razón por la que huimos de los conflictos es que son tremendamente incómodos. Si finalmente me atrevo a afrontar esto la jugada puede salirme bien, siempre que consiga convencerlos. Sin embargo, también puede salirme mal, si mis padres no dan su brazo a torcer. En ese caso me toca volver a decidir: puedo claudicar y asumir su postura o bien mantenerme firme (“ni para ti ni para mí”) pero entonces no poder vivir ni “alguna” vida (la que ellos querían) ni mi vida (la que quería yo), sino una especie de sucedáneo colateral que no satisface a nadie.
Los padres deben encontrar un sano equilibrio entre ayudar a sus hijos cuando lo necesitan y potenciar su autonomíaYa hemos dicho que, como hijos, debemos agradecer y apreciar cualquier apoyo recibido, también el de nuestros padres (aunque lo consideremos obligado). También hemos dicho que apreciar y agradecer no significa sentirnos en una deuda perversa hacia ellos, una lealtad mal entendida que nos lleve a la sumisión, que sepulte nuestra identidad y que emborrone los roles tanto de los padres como de los hijos. Querer retribuir a los padres con lealtad y responsabilidad desde la gratitud es loable, pero no lo es el asumir que si ellos pagan entonces ellos deben decidir qué vida debo vivir.
Por eso, además de la opción de “el que paga, manda” y la del “consentimiento” tiene que haber, como decíamos, una tercera vía que sí sea más saludable tanto para los padres como para los hijos. No es ni más ni menos que aquella que ya hemos apuntado, en la que los padres combinan todo el apoyo que está en su mano para que sus hijos progresen con un fomento sano de su autonomía, con confianza en las intuiciones que tienen sobre su vida y aceptación de que el camino de los hijos no siempre coincide con lo que consideramos adecuado para nosotros.