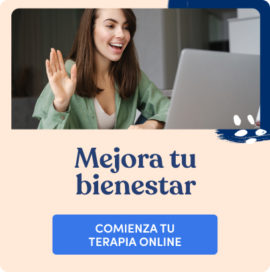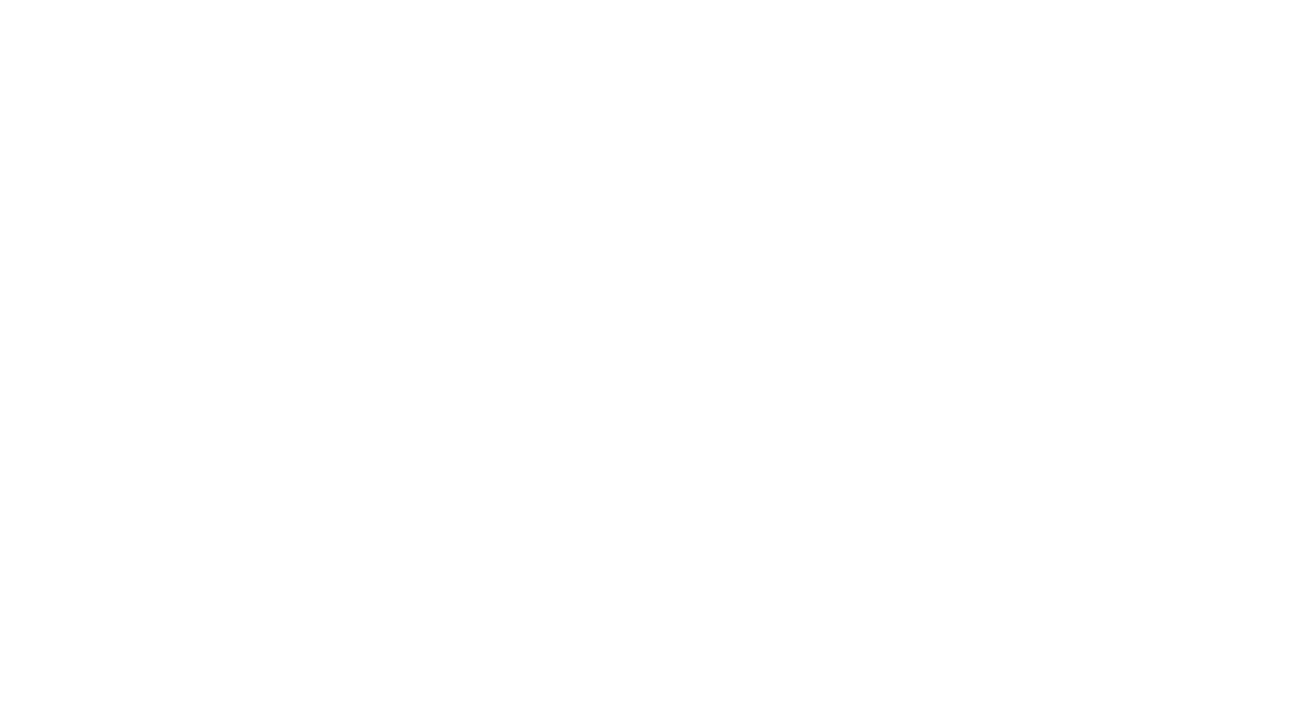La felicidad es un tema que preocupa a todos los seres humanos. Aunque nos refiramos a ella de diferentes maneras, con diferentes perspectivas, al final lo que se esconde dentro de esa palabra es y siempre ha sido lo mismo: estar bien.
De hecho, la idea de bienestar, aunque no suene tan poética como la palabra “felicidad”, puede ser considerada la razón de ser del trabajo que algunas personas realizamos como psicoterapeutas. Bienestar subjetivo es un término que empleamos a menudo y que, atendiendo a la idea de salud integral, es un estado que va más allá de “no tener” problemas, preocupaciones, inquietud… Bienestar interior es algo más que el no estar mal. Hablamos, en definitiva, de felicidad, aunque lo hagamos en un sentido relativamente menos técnico, si bien la psicología positiva está rescatando este término también en el contexto académico.
Cuando los psicólogos y psicólogas preguntamos a las personas que atendemos cuáles son sus objetivos, sus expectativas, sus intenciones al ponerse en nuestras manos, es frecuente que lo expresen de esta manera: “Quiero estar bien”, “Quiero sentirme bien”, “Quiero (volver a) ser yo mismo/a”… Muchas personas, de hecho, afirman con rotundidad: “Quiero ser feliz”.
El reto que se nos plantea en esas ocasiones es enorme. Ante él, nuestra primera responsabilidad es reorientar esa expectativa del paciente de una manera más realista y también más a corto plazo. Una manera de hacerlo es, con asertividad y cariño, validar su legítimo y humano deseo de ser feliz pero recordarle que eso depende de innumerables factores y que es un camino que no acaba nunca: una búsqueda compleja que nos acompaña a todos hasta el último de nuestros días. De una manera más cercana en el tiempo, tendrá mucho más sentido que juntos encontremos qué cosas han hecho que esa persona se sienta infeliz en el momento en que solicita nuestra ayuda profesional, qué aspectos de su personalidad, su biografía, sus circunstancias presentes, en fin, su manera de funcionar en general están haciendo que esa persona no sienta felicidad pero la anhele en ocasiones desesperadamente.

Una vez situados en un escenario más humilde en cuanto a la expectativa pero más ajustado a lo que se puede hacer en el momento presente, será de utilidad que, de manera conjunta con nuestro paciente, le animemos a desbrozar ese objetivo tan abstracto (“Quiero estar bien”, “Quiero ser feliz”, “No quiero sentirme mal”) dando lugar a objetivos secundarios más concretos. Solo así podremos explorar la manera de acercarnos a ellos, examinando previamente qué es lo que mantiene a la persona lejos de ese punto.
De esta manera, aunque en un principio nuestro paciente no era capaz de verbalizarlo con suficiente claridad, no tardaremos en averiguar que lo que desea y necesita esa persona es “Relacionarme con mi familia de una manera diferente”, “Decidir si quiero seguir trabajando en ese sitio o, por el contrario, quiero reorientar mi carrera profesional”, “Renunciar por fin a mi deseo irrealizable de ser madre/padre y asumir que tengo que elaborar lo que eso remueve en mi interior”… Existen tantas metas como personas se las plantean.
Es evidente que estos siguen siendo objetivos relativamente generales, pero expresados de esta manera se hace más factible trabajar sobre ellos y, deseablemente, resolverlos. Mucho más que si nos quedamos en un “Quiero estar bien” que ni siquiera sabemos a ciencia cierta en qué puede consistir.
La felicidad, como indicábamos al principio, no es algo fácil de conseguir. Tampoco es algo fácil de entender, ni fácil de mantener. No hay recetas prefabricadas que puedan ayudar a todo el mundo a orientar su vida cotidiana hacia esa meta. Es importante ser honestos con nosotros mismos y con los demás, además de tener la mente abierta: la felicidad (el bienestar subjetivo) es algo muy particular de cada ser humano, porque las necesidades de cada uno son muy diferentes.
Últimamente está cobrando fuerza en psicología un tipo de terapia llamada de Terapia de Aceptación y Compromiso. Explicada de manera muy resumida, este enfoque hace hincapié en la importancia de llevar una vida auténtica, es decir, una vida que guarde suficiente consonancia con los valores de cada persona, con lo que es importante para nosotros. Está claro que autenticidad y felicidad no son exactamente sinónimos, pero ¿no es cierto que, si nos paramos a pensarlo, no puede existir la una sin la otra y que entre ambas hay una conexión muy importante que resulta irresistible explorar?

Es evidente que la autenticidad total y absoluta, sin el más mínimo atisbo de incoherencia, no puede existir ni tendría sentido en un mundo permanentemente cambiante y caótico; de igual manera, la felicidad permanente, duradera, inquebrantable, es un objetivo inalcanzable en un mundo donde el malestar y el dolor son parte natural de la vida.
Sin embargo, una búsqueda realista de la felicidad, basándonos en nuestros valores y en una reflexión profunda sobre una ética de las relaciones con los demás seres humanos y con nosotros mismos es posible. Esa exploración de nuestro bienestar es algo que puede estructurar nuestra existencia aunque de vez en cuando “perdamos el hilo” a lo largo del camino y nos alejemos de lo que, cuando nuestro tono emocional está bien ajustado, sentimos que es bueno para nosotros.